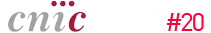CNIC Conference: 9.º Simposio Anual de Bioingeniería Cardiovascular

El Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) reunió en Madrid a líderes internacionales en el ámbito de la bioingeniería cardiovascular para abordar la insuficiencia cardíaca, regeneración tisular y terapias celulares.
El campo de la bioingeniería cardiovascular ha registrado en los últimos años avances significativos que evidencian su potencial para el desarrollo de terapias innovadoras y personalizadas dirigidas a pacientes con insuficiencia cardíaca. Cada vez es más evidente que la insuficiencia cardíaca constituye una enfermedad compleja y multifactorial. Por ello, una comprensión más profunda de su fisiopatología resulta clave para impulsar nuevas estrategias terapéuticas eficaces. En paralelo, el ámbito traslacional ha experimentado un progreso notable, con estudios clínicos pioneros centrados en la remuscularización del miocardio dañado.
En 9º Simposio Anual de Bioingeniería Cardiovascular, cofinanciado con el Instituto Nacional de la Salud de EEUU (NIH), se destacó la investigación de vanguardia en áreas como la biología de células madre, la regeneración cardíaca, la biología vascular, el metabolismo y la cardiología.
El encuentro fue organizado por Florian Anton Weinberger (CNIC), Hesham Sadek (CNIC / University of Arizona), Jianyi (Jay) Zhang (University of Alabama at Birmingham), Miguel Torres (CNIC) y Than Nguyen (University of Alabama at Birmingham), y contará con la participación de destacados investigadores internacionales como Glynnis Garry y Joseph Hill (UT Southwestern Medical Center), Maria Kontaridis (Gordon K. Moe Professor and Chair of Biomedical Research and Translational Medicine), y Eduardo Marbán (Executive Director, Smidt Heart Institute, Cedars-Sinai Medical Center).

Zhang explicó que el desarrollo de tratamientos para esta enfermedad es lento porque requiere décadas de investigación rigurosa. Aunque las terapias celulares aun no son estándar, apuntó, “los ensayos recientes muestran seguridad y resultados prometedores”.
Su equipo ha logrado avances relevantes en áreas como la inyección de cardiomiocitos derivados de células madre, que mejoró la función cardíaca en cerdos y estimuló la regeneración celular, y en la tecnología de ARNm modificada (SMRT), que induce temporalmente la división de cardiomiocitos sin causar arritmias, mostrando eficacia en animales.
“Estos enfoques equilibran regeneración y seguridad, aunque todavía se enfrentan a desafíos como la mejora de la administración intravenosa dirigida. Además -señaló-, nuevas líneas de investigación incluyen células madre de cordón umbilical, productos sin células como vesículas extracelulares y parches de cardiomiocitos”.
Zhang cree firmemente que la terapia celular tiene un futuro esperanzador en la medicina cardiovascular y destaca la importancia de eventos como la CNIC Conference, que promueven el avance global frente a la insuficiencia cardíaca.
En este sentido, el trabajo de la Dra. Maria Kontaridis, directora del Masonic Medical Research Institute, donde combina la investigación en biología molecular y celular con el liderazgo estratégico en enfermedades cardiovasculares, genéticas y neurodesarrollo, está especializado en la señalización celular, un campo que le permite estudiar diversas enfermedades —desde cardiopatías congénitas hasta autismo o cáncer—, ya que los mecanismos celulares son similares en distintos tejidos. Su laboratorio utiliza herramientas avanzadas como CRISPR, células madre inducidas (iPSC), transcriptómica y fosfoproteómica para desentrañar cómo mutaciones genéticas específicas causan enfermedades y cómo podrían corregirse desde la raíz.

Su enfoque se basa en un cambio de paradigma: partir de la enfermedad clínica para investigar sus causas moleculares. Esto ha guiado su trabajo hacia la medicina personalizada y ha contribuido al desarrollo de nuevas terapias génicas, algunas ya aprobadas por la Agencia del Medicamento de EE.UU. (FDA). En especial, estudia la conexión genética y molecular entre enfermedades cardíacas infantiles y trastornos del neurodesarrollo.
La Dra. Kontaridis investiga el vínculo entre cardiopatías congénitas y trastornos del neurodesarrollo como el autismo. Ha observado que ambos pueden compartir mutaciones genéticas tempranas que afectan múltiples sistemas, sugiriendo rutas moleculares comunes en el desarrollo del corazón y el cerebro. “Esto abre la posibilidad de intervenciones tempranas, incluso mediante edición genética con CRISPR” señaló.
Sobre CRISPR, afirmó que, aunque su descubrimiento generó gran entusiasmo, ha tomado años perfeccionarlo para que sea seguro y preciso. Hoy en día, dice, “la edición genética ha madurado significativamente y se perfila como una herramienta clave de la medicina moderna, integrada con terapias avanzadas como nanopartículas e inmunoterapia, lo que marca un momento transformador para la ciencia médica”.
En cuanto al futuro de la medicina regenerativa cardiovascular, el Dr. Eduardo Marbán comentó que la estrategia tradicional de utilizar células madre pluripotentes para regenerar el tejido cardíaco ha resultado muy compleja. A pesar de más de dos décadas de investigación, afirma, “estas células aún no han demostrado eficacia terapéutica clara en ensayos clínicos a gran escala. Ejemplos como los presentados por el Dr. Keiichi Fukuda (Universidad Keio, Japón) en la CNIC Conference muestran avances en casos individuales, pero siguen siendo preliminares”.

El Dr. Marbán es un reconocido cardiólogo e investigador cuya trayectoria se ha centrado en la innovación para el tratamiento de enfermedades cardíacas, desde la creación del primer marcapasos biológico hasta avances pioneros en terapia celular. Desde 2004, su laboratorio investiga las células progenitoras cardíacas, especialmente su origen y potencial terapéutico. Uno de sus mayores logros ha sido el desarrollo de Deramiocel, una terapia celular actualmente en ensayos clínicos para tratar la miocardiopatía asociada a la distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad rara y mortal que afecta el músculo cardíaco y esquelético.
Ante estas limitaciones, el laboratorio de Marbán ha seguido otro camino: ha trabajado con un tipo de célula madre endógena del propio corazón, sin recurrir a células pluripotentes ni ingeniería genética. Esta línea ha dado lugar a nueve ensayos clínicos, con resultados alentadores en al menos dos de ellos, y un tercero en curso. “Si se aprueba por la FDA, Deramiocel se convertiría en la primera terapia celular autorizada para una enfermedad cardíaca (hasta ahora, todas las aprobadas son para cáncer u ortopedia)”.
Una de las ventajas más importantes de esta terapia es que no requiere modificación genética ni química. “Se trata de células primarias, sin alteraciones, lo que reduce significativamente los riesgos asociados a otros tratamientos más complejos”, dijo.
Un descubrimiento fundamental en su investigación fue que el efecto terapéutico de las células no se debía tanto a su integración directa en el tejido cardíaco, sino a la liberación de exosomas, pequeñas vesículas extracelulares cargadas de ARN no codificantes. Esto ha llevado a desarrollar nuevos fármacos basados en esos ARN específicos, eliminando la necesidad de administrar células vivas. Estas moléculas son más estables, reproducibles y fáciles de manejar que las células, lo que representa una evolución hacia terapias más prácticas y escalables.
Por su parte, el cardiólogo estadounidense Joseph Hill, reconocido líder en investigación cardiovascular, destacó la importancia de promover espacios de encuentro entre médicos clínicos y científicos básicos. “Durante mucho tiempo hemos vivido en mundos paralelos. Los médicos hablan un lenguaje, los científicos otro. Pero cuando los reunimos, como ocurre en esta conferencia, surgen ideas nuevas, se derriban barreras y se avanza en beneficio de los pacientes”, señaló Hill.
Joseph Hill: “Durante mucho tiempo hemos vivido en mundos paralelos. Los médicos hablan un lenguaje, los científicos otro. Pero cuando los reunimos, como ocurre en esta conferencia, surgen ideas nuevas, se derriban barreras y se avanza en beneficio de los pacientes”
Para el especialista, esta interacción interdisciplinar es especialmente relevante en un momento de rápida evolución del conocimiento biomédico. Muchas de las ponencias presentadas durante el encuentro han tenido un fuerte componente traslacional, con investigaciones que ya apuntan a aplicaciones clínicas. Sin embargo, advirtió: “Algunas de estas ideas se traducirán en terapias útiles, otras no, pero lo esencial es mantener este diálogo constante entre ciencia y medicina”.

Hill centró su intervención en una de las patologías más preocupantes del momento: la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (IC-FEP). “Se trata de una enfermedad diferente a la miocardiopatía hipertrófica, y está creciendo de forma alarmante en todo el mundo”, explicó. Su expansión está estrechamente ligada al aumento global de la obesidad, un fenómeno que afecta tanto a países desarrollados como a regiones con menos recursos.
Aunque aun no se comprende del todo este síndrome, la comunidad científica empieza a identificar sus causas fundamentales. Una de las más relevantes es la metainflamación, una forma de inflamación crónica inducida por alteraciones metabólicas. “Nuestro laboratorio ha demostrado que la metainflamación es clave en el desarrollo de la IC-FEP. Y a medida que crece la obesidad en el mundo, esta inflamación se convierte en un motor de enfermedades cardiovasculares graves”, subrayó.
Ante este nuevo desafío, los tratamientos todavía son limitados. Hill comentó que los medicamentos actuales contra la obesidad han demostrado eficacia, pero también presentan riesgos y limitaciones: deben administrarse de forma continua, pueden tener efectos secundarios significativos, y no garantizan una mejora sostenida. “La pregunta es: si pierdes 20 kilos, ¿desaparece tu diabetes? A veces. ¿Mejora tu salud cardíaca? Todavía no lo sabemos con certeza. Hemos visto mejoras en calidad de vida, pero no en mortalidad”, afirmó.
Por eso, cree que la solución vendrá de una combinación de enfoques: prevención clásica (dieta, ejercicio), nuevas terapias farmacológicas y futuras investigaciones. “Sabemos desde hace medio siglo que cuidarse funciona. Los nuevos fármacos son prometedores, y soy optimista, pero aún falta camino por recorrer, sostuvo.
Con más de tres décadas en la cardiología, Hill ha sido testigo de una transformación radical en el manejo de enfermedades cardiovasculares. “Hoy contamos con tecnologías como el TAVR o los stents que han salvado miles de vidas. Antes, un 30% de los pacientes moría tras un infarto. Ahora, es solo el 3%”, destacó. Sin embargo, este éxito ha traído consigo un nuevo desafío: el crecimiento de los casos de insuficiencia cardíaca, debido al daño persistente en corazones que, aunque sobreviven al infarto, quedan debilitados.
En este contexto, distinguió dos grandes tipos de insuficiencia cardíaca: IC-FEP, para la que todavía no existen tratamientos eficaces, y la IC-FEr (fracción de eyección reducida), más conocida y tratable, con múltiples fármacos eficaces ya disponibles.
No obstante, el acceso y cumplimiento del tratamiento sigue siendo un problema. “Pedirle a un paciente que tome seis u ocho medicamentos al día es complicado, especialmente en países como Estados Unidos, donde el coste es una barrera”, advirtió.
Hill mostró su apoyo a la idea de la polipíldora, una estrategia que combina varios fármacos en una sola toma diaria. “Para muchas personas especialmente aquellas con recursos limitados o que rechazan múltiples medicamentos puede ser una herramienta valiosa. Su principal limitación es que no permite ajustes personalizados, pero merece la pena considerarla en determinados casos”, concluyó.
Con más de tres décadas de experiencia como cardióloga especializada en insuficiencia cardíaca y trasplantes, la Dra. Mariell Jessup, directora científica y médica de la Asociación Americana del Corazón (AHA), ha sido testigo de enormes avances en el tratamiento de estas patologías. “Los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona han transformado radicalmente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Han mejorado de forma significativa la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes”, afirmó, aludiendo a los IECA, ARA-II y los más recientes inhibidores de la neprilisina (IRA).
A pesar de los avances, la Dra. Jessup advierte que las disparidades en el acceso y en la aplicación de tratamientos probados siguen siendo un gran desafío, especialmente para las poblaciones más vulnerables. ”El acceso limitado a médicos cualificados, los altos costes y la complejidad de los tratamientos dificultan la atención equitativa. Es imprescindible abordar estos problemas sistémicos para garantizar que nadie quede atrás”, señaló.
Desde su posición en la AHA, Jessup ha trabajado intensamente para acercar la ciencia a la práctica clínica en comunidades desatendidas. “Llevamos más de veinte años traduciendo los avances científicos en soluciones clínicas reales. Nuestro objetivo es que las intervenciones que salvan vidas lleguen a todos los grupos demográficos y regiones, con foco en la equidad y el acceso”.
En cuanto a los países de ingresos bajos y medios, la Dra. Jessup es clara: la clave está en la prevención primaria. “Eliminar el tabaco y controlar la presión arterial son intervenciones rentables y con gran impacto. Pueden reducir drásticamente la carga de morbilidad cardiovascular a nivel global”, afirmó.

Uno de los aspectos que la Dra. Jessup considera fundamentales es integrar de forma efectiva la voz de los pacientes en la investigación, las políticas de salud y los modelos asistenciales. “No podemos diseñar soluciones sin escuchar a quienes las necesitan. Las directrices clínicas deben ser culturalmente sensibles, centradas en el paciente y aplicables a poblaciones diversas”, recalcó.
Jessup también puso sobre la mesa una gran asignatura pendiente: la salud cardiovascular de las mujeres. Aunque las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte entre ellas a nivel mundial, siguen sin recibir la atención necesaria. “Es vital aumentar la concienciación de las propias mujeres sobre su riesgo cardiovascular. Además, necesitamos más investigación específica y una participación adecuada de mujeres en los ensayos clínicos”, denunció.
Esta brecha está directamente relacionada con los determinantes sociales de la salud, como la pobreza, la educación o la desigualdad de género. “El acceso limitado a la atención médica impacta de forma desproporcionada en las mujeres. Los sistemas sanitarios deben priorizar la eliminación de barreras estructurales y económicas”, remarcó.
Como líder global en salud cardiovascular, la Dra. Jessup tiene claro su compromiso con la salud de las mujeres: “Nunca debemos dejar de hablar de ello. Para cerrar la brecha en resultados cardiovasculares entre hombres y mujeres, necesitamos una defensa constante, más inversión en investigación específica y mayor representación de las mujeres en todos los ámbitos”.