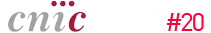Benjamin L. Prosser: “Adentrarse en la neurociencia ha significado definitivamente adentrarse en un mundo nuevo”
Profesor Asociado en el Departamento de Fisiología de la Perelman School of Medicine en la Universidad de Pensilvania

El Dr. Benjamin L. Prosser es Profesor Asociado en el Departamento de Fisiología de la Perelman School of Medicine en la Universidad de Pensilvania. Su investigación se centra en fisiología, biología muscular, trastornos del neurodesarrollo, oligonucleótidos antisentido, insuficiencia cardíaca, citoesqueleto, microtúbulos y biología del ARN. Su laboratorio busca comprender los mecanismos celulares y moleculares que subyacen a las enfermedades musculares y neurológicas, con el objetivo de desarrollar nuevas terapias para estos trastornos.
¿Cuál es su principal línea de investigación?
Mi investigación se ha centrado en la mecánica cardiaca y la mecanobiología desde que empecé mi laboratorio en Penn Medicine hace unos diez años. Me ha interesado especialmente el citoesqueleto cardiaco, el andamiaje interno que organiza las células del músculo cardiaco, y cómo esta estructura regula las propiedades mecánicas de esas células.
Una de las primeras cuestiones que exploramos fue cómo se comportan los microtúbulos, elementos largos y rígidos del citoesqueleto, en una célula cardiaca latiente. Imagine que estas estructuras tienen que soportar constantes contracciones y relajaciones, cada segundo, cada día. Empezamos visualizando estos microtúbulos en acción y descubrimos que se comportan casi como muelles dentro de la célula cardiaca. Esta fascinante observación despertó nuestro interés por saber cómo responde el citoesqueleto de microtúbulos a la tensión mecánica y contribuye a la mecánica general del corazón.
Esta línea de investigación ha evolucionado hasta identificar los cambios en el citoesqueleto de microtúbulos que creemos que afectan a la mecánica cardiaca en las cardiopatías. Desde entonces hemos pasado a desarrollar estrategias terapéuticas dirigidas a esos cambios, con el objetivo de mejorar la función cardiaca en la insuficiencia cardiaca. Este trabajo es cada vez más traslacional y ahora colaboramos con varios socios biotecnológicos para avanzar en esta línea terapéutica.
Mi equipo también se centró en otro área. Los microtúbulos regulan las propiedades mecánicas de las células, pero también sirven de vías para transportar carga en su interior. Nos interesó mucho cómo este transporte, sobre todo de ARN y ribosomas, contribuye a remodelar las células del músculo cardiaco en situaciones de estrés.
Cuando el corazón sufre estrés, ya sea fisiológico (como durante el ejercicio o el embarazo) o patológico (como la hipertensión arterial), crece, un proceso conocido como hipertrofia. Pero la dirección del crecimiento es importante: ¿la célula se alarga o se engrosa? Ese cambio dimensional afecta a la función, y la gran pregunta ha sido: ¿qué procesos moleculares y subcelulares deciden esto?
Creemos haber identificado un nuevo modelo en el que el transporte intracelular de carga desempeña un papel central a la hora de dictar la geometría de la célula cardiaca -si se alarga o se engrosa- y esto tiene importantes implicaciones funcionales.
¿Cómo estudian este proceso?
Nuestro laboratorio se basa en gran medida en la microscopía avanzada de alta resolución, tanto de células vivas como de células fijas. Como estamos especialmente interesados en cómo se transportan el ARN y los ribosomas dentro de la célula, utilizamos imágenes de células vivas para seguir su movimiento a lo largo de los microtúbulos en tiempo real.
A continuación, aplicamos distintos tipos de estrés a estas células del músculo cardiaco -imitando condiciones fisiológicas o patológicas- y observamos cómo cambia el transporte de la carga. Por ejemplo, observamos los cambios en la dirección, la velocidad o la cantidad de carga transportada, y cómo estos cambios influyen en dónde y cómo la célula construye nuevas proteínas. En última instancia, esto nos ayuda a entender cómo crece y se remodela la célula en respuesta a su entorno.
¿Cómo podría su trabajo conducir a nuevos tratamientos para las cardiopatías?
En muchas cardiopatías, sobre todo en las cardiomiopatías, el corazón sufre una remodelación patológica o hipertrofia. Dado que el corazón está formado por miles de millones de células musculares individuales, la forma en que crece cada una de esas células tiene un gran impacto en la función de todo el órgano. Si todas las células del músculo cardiaco se engrosan, la pared del corazón se hace más gruesa, lo que puede limitar su capacidad para llenarse correctamente. Por el contrario, si las células se alargan en exceso, el corazón se dilata, lo que provoca una miocardiopatía dilatada y una contracción deficiente.
Lo que queremos entender es el proceso celular de toma de decisiones: ¿qué determina que una célula del músculo cardíaco crezca a lo largo o a lo ancho? Si logramos identificar las vías moleculares que controlan esta remodelación, podremos redirigir el crecimiento en situaciones de enfermedad. Por ejemplo, en las enfermedades que suelen provocar un alargamiento patológico, podríamos reducirlo o favorecer el engrosamiento para preservar la función. El objetivo terapéutico último es controlar con precisión la geometría del crecimiento de las células cardiacas para mantener o restablecer una función cardiaca sana.
¿Cómo?
Un aspecto clave de nuestro trabajo es identificar la maquinaria molecular que regula el transporte intracelular de carga, en particular las proteínas motoras que se desplazan por los microtúbulos. Estas proteínas motoras se mueven en distintas direcciones: algunas transportan la carga hacia el centro de la célula, otras hacia la periferia. Actualmente estamos estudiando pequeñas moléculas que puedan modular la actividad o la direccionalidad de estos motores, con la idea de poder controlar cómo se distribuye la carga dentro de la célula y, en consecuencia, influir en el patrón de crecimiento celular.
En términos de estrategia terapéutica, esto podría implicar la manipulación genética de proteínas motoras o reguladores de microtúbulos, pero lo más factible es que nos centremos en pequeñas moléculas que puedan alterar selectivamente la función de los microtúbulos. Tenemos datos sobre algunos de estos compuestos que parecen influir en el alargamiento o engrosamiento de una célula del músculo cardiaco. En un contexto clínico, podría imaginarse la aplicación de estos compuestos para guiar la remodelación cardiaca en una dirección beneficiosa, ofreciendo potencialmente un enfoque novedoso para tratar o prevenir la insuficiencia cardiaca.
Lo que queremos entender es el proceso celular de toma de decisiones: ¿qué determina que una célula del músculo cardíaco crezca a lo largo o a lo ancho? Si logramos identificar las vías moleculares que controlan esta remodelación, podremos redirigir el crecimiento en situaciones
Parte de su investigación se centra ahora en los trastornos cerebrales, sobre todo tras el diagnóstico de su hija de una enfermedad rara. ¿Le interesaba antes la neurociencia?
No, la verdad es que no. En realidad, se ha convertido en otra mitad de mi laboratorio. Mi hija nació en 2018, y apenas unos días después, comenzó a experimentar convulsiones. Un par de meses después de eso, fue diagnosticada con un raro trastorno genético del neurodesarrollo. Ahora tiene seis años. Tiene una discapacidad grave, no habla, solo está aprendiendo a ponerse de pie y a dar algunos pasos, pero es una niña feliz. Y eso es lo más importante.
Conoce el amor y lo da. A veces es difícil saber cuánto entiende, pero lo vemos en sus ojos, en su sonrisa. Esa conexión es lo más importante. Por supuesto, esperamos más -para ella y para niños como ella- y eso es lo que nos impulsó a involucrarnos en este campo de investigación.
¿Fue difícil pasar de la investigación cardiaca a la cerebral?
Al principio, supuse que mucha gente ya estaba estudiando este trastorno y, sinceramente, no estaba seguro de qué podía aportar yo, que tenía formación cardiológica. Pero enseguida me di cuenta de que era una enfermedad relativamente reciente -sólo se había descrito en 2009- y de que sólo había unos pocos grupos de investigación en todo el mundo dedicados a ella.
Así que empecé a buscar información. Encontré neurocientíficos y médicos en el campus que conocían el desarrollo cerebral y los trastornos genéticos, y formamos un equipo. Ese esfuerzo se convirtió en un gran centro interdisciplinar dedicado a los trastornos del neurodesarrollo y la epilepsia, con ramas clínica y traslacional.
¿Qué tipo de trabajo realiza ahora?
Desde el punto de vista clínico, nuestro objetivo es comprender mejor estos trastornos raros: cómo se presentan, cómo evolucionan. Sólo en el último año, hemos atendido en nuestra clínica a más de 100 niños con esta afección específica. Dado que sólo se sabe que unos 1.000 niños la padecen en todo el mundo, hemos atendido a casi el 10% de la población mundial. Eso nos ha ayudado a aprender mucho.
Desde el punto de vista traslacional, estamos trabajando en terapias dirigidas a los genes para abordar las causas genéticas fundamentales. Como sabemos exactamente qué mutación causa este trastorno, tenemos una diana terapéutica clara. Hemos desarrollado algunos candidatos terapéuticos y esperamos pasar a los primeros ensayos en humanos en los próximos años. Es un momento emocionante y esperanzador.
Imagino que su trabajo sobre este trastorno poco frecuente podría ayudar a avanzar en la investigación de otras enfermedades cerebrales.
Esa es la esperanza. Ahora mismo, nos centramos en dos causas genéticas específicas de trastornos cerebrales, pero la infraestructura que estamos construyendo -tanto en términos de evaluación clínica como de desarrollo terapéutico- está diseñada para ampliarse.
Estamos especialmente centrados en los trastornos de la sinapsis, el lugar de comunicación entre neuronas. Los dos genes que estudiamos codifican proteínas que funcionan en la sinapsis, y hay muchas otras enfermedades raras causadas por mutaciones en proteínas sinápticas. Al desarrollar conocimientos en este campo, pretendemos extender nuestro trabajo a un grupo más amplio de trastornos sinápticos, a menudo denominados «sinaptopatías». Los conocimientos y herramientas que estamos creando pueden -y deben- beneficiar a muchos más niños y familias.
¿Cómo le ha ayudado su experiencia en enfermedades cardiacas a estudiar los trastornos cerebrales? ¿Ha encontrado vínculos inesperados entre ambos campos?
Sorprendentemente, sí. Tanto las células del corazón como las del cerebro son eléctricamente excitables, de hecho, son los dos tipos más conocidos. Así que mi formación en electrofisiología cardiaca me dio una base para entender la función neuroeléctrica. Por supuesto, tuve que aprender mucho muy rápidamente, sobre todo cuando empezamos a trabajar en el trastorno de mi hija. Pero cuando la motivación es tan personal, absorbes muchísimo en poco tiempo.
Además, la biología molecular y los enfoques genéticos que utilizamos, tanto si se trata de una cardiomiopatía genética como de un trastorno neurológico, comparten muchos principios básicos. Así que, en cierto modo, hay un cruce natural. Pero entrar en la neurociencia ha supuesto introducirme en un mundo nuevo.
¿Cómo cree que influirá su investigación en las familias afectadas por enfermedades neurológicas raras?
Muy directamente. Estamos muy conectados con la comunidad de pacientes y, sinceramente, es ahí donde creo que puedo tener un impacto más significativo. Ser científica y madre me da una perspectiva única: la ciencia es rigurosa pero siempre se basa en lo que más importa: las vidas y esperanzas de las familias.
Ahora estamos desarrollando terapias génicas que, de tener éxito, serían las primeras de su clase en entrar en el cerebro de un niño. Esto conlleva un riesgo real y una inmensa responsabilidad. No se trata sólo de hacer avanzar la ciencia, sino también de generar confianza en las familias, sobre todo cuando se les pide que consideren la posibilidad de inscribir a su hijo en un ensayo que se realiza por primera vez en un ser humano.
Me siento muy afortunado de estar en una posición en la que puedo hacer este trabajo, y nunca olvido que es un privilegio.
Ahora está muy implicado en la planificación de ensayos clínicos y el desarrollo de fármacos, ¿estudió medicina o tiene formación clínica?
No, no estudié medicina. Así que mucho de lo que hago ahora, sobre todo en el aspecto traslacional y clínico, es nuevo para mí. Planificar ensayos clínicos, navegar por vías reguladoras, nada de eso estaba en mi formación original. Pero se aprende sobre la marcha. Aprendes lo que necesitas cuando lo necesitas.
¿Qué es lo que más le gusta de la mentoría de sus estudiantes o de su investigación?
La tutoría se ha convertido en una de las partes más gratificantes del trabajo, incluso más de lo que esperaba. También es una de las más difíciles. Una cosa de la que te das cuenta rápidamente es que la tutoría no es única. Lo que funcionó para mí puede no funcionar para otra persona. Hay que adaptar el enfoque a la personalidad y las necesidades de cada alumno.