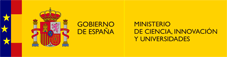Dra. Maria Kontaridis: «La arqueología sigue siendo uno de mis primeros amores»
Dra. Maria Kontaridis, Profesora y Catedrática Gordon K. Moe de Investigación Biomédica y Medicina Traslacional y Directora Ejecutiva y Directora de Investigación, en el Masonic Medical Research Institute
Con más de 20 años de experiencia en medicina académica e investigación biomédica, la Dra. Maria Kontaridis ocupa actualmente el cargo de Profesora y Catedrática Gordon K. Moe de Investigación Biomédica y Medicina Traslacional, así como el de Directora Ejecutiva y Directora de Investigación, en el Masonic Medical Research Institute, líder en iniciativas estratégicas, científicas y operativas en biología cardiovascular, genética, enfermedades raras e investigación médica traslacional. Anteriormente, ocupó progresivamente puestos académicos de alto nivel en la Facultad de Medicina de Harvard y en el Centro Médico Beth Israel Deaconess, entre ellos el de Profesora Asociada de Medicina y Directora de Investigación Cardiovascular Básica. Su carrera se ha centrado en tender puentes entre la ciencia básica y la aplicación clínica, conseguir importantes fondos de los NIH, dirigir equipos multidisciplinares y avanzar en la medicina personalizada. Posee una amplia experiencia en biología molecular y celular, liderazgo académico, estrategia de financiación federal y desarrollo institucional, con un fuerte compromiso con la mentoría, la innovación y la colaboración científica global. Su laboratorio trabaja en la comprensión de los mecanismos causales del desarrollo de cardiopatías congénitas, insuficiencia cardiaca, diabetes/obesidad, autismo, trastornos autoinmunes, enfermedades gastrointestinales y cáncer. Sus investigaciones se centran en identificar nuevas mutaciones genéticas y determinar sus efectos en las vías celulares y moleculares que, en última instancia, modulan el desarrollo, la gravedad y la patogenicidad de estas enfermedades. Con el compromiso de avanzar en la comprensión científica, la Dra. Kontaridis se esfuerza por descubrir conocimientos mecanicistas transformadores que puedan conducir al desarrollo de terapias novedosas para estos trastornos en un futuro próximo.
- Su formación refleja una amplia gama de intereses, que van desde la cardiología a la diabetes, pasando por la neurobiología. ¿Qué le ha motivado a dedicarse a campos tan diversos?
A primera vista puede parecer muy amplio, pero en realidad mi trabajo está muy centrado. Soy bióloga molecular de formación y mi especialidad es la señalización molecular.
Para explicarlo de forma sencilla: estudio lo que ocurre cuando una célula recibe una señal del exterior, por ejemplo, una hormona, un neurotransmisor o incluso estrés mecánico, y cómo esa señal viaja a través de un complejo relevo de proteínas dentro de la célula hasta llegar al ADN. Una vez allí, influye en el comportamiento de la célula: si debe crecer, dividirse, migrar o incluso autodestruirse.
Lo fascinante es que esta maquinaria de señalización es casi idéntica en cada tipo de célula, ya sea una neurona en el cerebro, un cardiomiocito en el corazón o incluso una célula cancerosa. Las principales diferencias radican en los genes específicos que cada tipo de célula activa en respuesta a esas señales.
Debido a esta universalidad, al estudiar estos mecanismos básicos, puedo trabajar con múltiples enfermedades: cardiopatías, cánceres, trastornos autoinmunes, afecciones neurológicas como el autismo. Todo está conectado a nivel molecular.
- ¿Cómo se estudian estos procesos hoy en día, especialmente con las nuevas tecnologías?
Utilizamos una combinación de herramientas clásicas de biología molecular, que no han pasado de moda, pero también hemos adoptado las nuevas tecnologías disponibles.
Por ejemplo, uno de los principales objetivos de mi laboratorio es utilizar la edición genética CRISPR y las células madre pluripotentes inducidas (iPSC) para modelizar enfermedades e identificar dianas terapéuticas. También incorporamos la secuenciación del ARN y del ARN unicelular para ver qué genes se activan o desactivan en cada célula. La genómica y la proteómica nos ayudan a comprender patrones más amplios en tejidos enteros o incluso en pacientes. La fosfoproteómica, un poco más especializada, nos permite rastrear cómo se modifican las propias proteínas durante la señalización.
Combinando estas herramientas podemos ver, con increíble precisión, cómo una sola mutación en una persona puede desencadenar toda una reacción en cadena que conduzca a la enfermedad. Es como pasar de ver una fotografía borrosa a tener un microscopio que muestra píxeles individuales en tiempo real.
- Parece un trabajo muy básico, pero también traslacional, que traslada los descubrimientos a los tratamientos de los pacientes.
Por supuesto. Mi formación inicial fue puramente científica. Durante mi doctorado, me centré en el funcionamiento aislado de las vías de señalización, sin pensar demasiado en la enfermedad. Pero durante mi beca posdoctoral, me formé con un médico-científico que me animó a pensar al revés: empezar con la enfermedad y luego trabajar hacia atrás para entender el mecanismo.
Ese cambio modificó por completo mi enfoque. Hoy, siempre empezamos preguntándonos: ¿Por qué se produce esta enfermedad? ¿Qué falla a nivel molecular? ¿Y cómo podemos solucionarlo?
Como ya he mencionado, utilizamos iPSC y CRISPR, una tecnología que no sólo es fundamental para comprender los mecanismos de etiología de las enfermedades, sino que ha revolucionado nuestra forma de pensar sobre el tratamiento y la curación de las enfermedades. Por ejemplo, gracias a este enfoque, ya hay terapias aprobadas por la FDA que utilizan CRISPR para tratar la hipercolesterolemia familiar y la anemia falciforme, enfermedades que hasta hace poco se creían incurables.
La mayor parte de mi trabajo se centra en enfermedades pediátricas, defectos cardíacos congénitos graves, trastornos del espectro autista y algunas enfermedades autoinmunes. Nuestra esperanza es utilizar estas tecnologías revolucionarias para hacer algo más que tratar los síntomas. Pretendemos corregir la causa de raíz a nivel genético, para curar de verdad.
- He leído que sus investigaciones también abordan la conexión entre las cardiopatías y los trastornos del neurodesarrollo. ¿Podría explicarnos este interesante vínculo?
Sí, éste es uno de los aspectos más fascinantes de lo que estamos descubriendo.
Las mutaciones genéticas, sobre todo las que se producen muy pronto en el desarrollo, no suelen afectar a un solo órgano. Suelen afectar a múltiples sistemas, pero los efectos pueden ser diferentes según el tejido.
Descubrimos que los niños que nacen con cardiopatías congénitas graves suelen presentar también anomalías neurocognitivas sutiles o manifiestas. A la inversa, algunos niños a los que se diagnostica autismo más tarde tienen antecedentes tempranos de problemas cardíacos congénitos.
Esto sugiere la existencia de un profundo vínculo biológico entre el desarrollo del corazón y el del cerebro, quizá a través de vías moleculares compartidas o genes del desarrollo.
Nuestra esperanza es que una mejor comprensión de estas conexiones nos permita identificar intervenciones tempranas. Quizá incluso podamos corregir estas mutaciones genéticas con CRISPR antes de que se manifiesten los defectos.
- Parece que CRISPR podría revolucionar la medicina. Pero llevamos casi una década oyendo hablar de ella. ¿Por qué ha tardado tanto?
En ciencia, el descubrimiento es sólo el primer paso. Después, se tarda años, a veces décadas, en perfeccionarlo, en asegurarse de que es seguro, reproducible y éticamente correcto.
Cuando CRISPR se dio a conocer, estábamos entusiasmados pero éramos cautos. Uno de los grandes temores eran los «efectos fuera de diana», es decir, editar la parte equivocada del genoma y causar involuntariamente nuevos problemas.
Hoy en día, la tecnología ha madurado de forma espectacular. Somos mucho mejores diseñando ediciones específicas precisas, minimizando los riesgos y analizando a fondo los resultados antes de su uso clínico.
Estoy convencido de que, en los próximos años, CRISPR y la edición de genes en general se convertirán en la piedra angular de la medicina, junto con la cirugía, los fármacos y la inmunoterapia.
Da la sensación de que la ciencia se mueve por ciclos: primero, la terapia génica era la gran promesa, luego la inmunoterapia acaparó la atención y ahora la terapia génica está volviendo, mejor y más fuerte.
La diferencia ahora es la integración. Estamos combinando herramientas desarrolladas en los últimos 20 años. Por ejemplo, las terapias génicas pueden administrarse ahora con nanopartículas, desarrolladas originalmente para inmunoterapias.
No nos limitamos a retomar viejas ideas, sino que les añadimos nuevas capacidades que las hacen más específicas, más eficaces y, en última instancia, más seguras.
Es un momento muy emocionante porque por fin todas las piezas están encajando.
- Como Directora del Laboratorio Masónico de Investigación Médica (MMRL), ¿cómo gestiona su tiempo entre la ciencia y la administración?
Es un auténtico ejercicio de equilibrio. Cuando acepté este puesto por primera vez, mis mentores me advirtieron: Prepárate, el trabajo administrativo será abrumador". Y tenían razón. Es como hacer dos trabajos a tiempo completo simultáneamente: dirigir un laboratorio de investigación y gestionar todo un instituto.
Afortunadamente, cuento con un equipo independiente de increíble talento. Son capaces de llevar adelante el profundo trabajo experimental. Mi papel ahora es más bien aportar la visión, ayudar a resolver los principales obstáculos científicos y asegurar los recursos para que el laboratorio pueda prosperar.
Al mismo tiempo, dirigir el instituto ha sido un placer. Tengo la oportunidad de contratar a algunas de las mejores mentes del país, reunirlas bajo un mismo techo y fomentar colaboraciones que superan lo que cualquier laboratorio podría lograr por sí solo.
Hoy tenemos 67 personas brillantes en el Instituto, y seguimos creciendo. Es muy gratificante, pero a veces puede resultar agotador.
- ¿Recibió alguna vez formación formal en liderazgo o gestión?
En cierto modo, sí. En la universidad me especialicé en arqueología clásica y química, dos campos que parecen no tener nada que ver, pero ambos alimentados por la curiosidad. También me especialicé en administración de empresas, sin saber si alguna vez sería útil.
Más tarde, durante mi doctorado en Yale, me matriculé en un programa de «mini-MBA» diseñado para científicos. Resultó ser una de las cosas más inteligentes que he hecho nunca. Aprendí finanzas, marketing, operaciones, todo lo que nadie te dice que necesitas cuando diriges un laboratorio, y mucho menos un instituto de investigación.
Lo que nadie te dice durante tu formación es que dirigir un laboratorio científico es como dirigir una pequeña empresa. Se gestionan presupuestos, se contrata y orienta al personal, se desarrollan planes estratégicos y se aboga por la financiación. Es un conjunto de habilidades esenciales para el éxito de cualquier científico y laboratorio.

- Antes ha mencionado la arqueología. ¿Sigue siendo su pasión?
Por supuesto. La arqueología sigue siendo uno de mis primeros amores. Me fascinaban especialmente los etruscos, la misteriosa civilización antigua de Italia. Aunque tengo ascendencia griega, fueron los etruscos los que cautivaron mi imaginación.
En cuanto a futuros viajes, sigo soñando con visitar Marruecos y Egipto para explorar yacimientos arqueológicos. La historia, la cultura y el descubrimiento son diferentes tipos de ciencia, pero la sensación de asombro es la misma.
Agradezco que siga siendo un hobby, porque creo que convertirlo en una carrera podría haber cambiado lo que siento al respecto. Ahora puede ser pura alegría.
Explorar mucho, conocer a gente diversa, viajar, aprender cosas nuevas, todo eso da forma a la persona en la que te conviertes.
Creo que el miedo es lo que más frena a la gente. Miedo a tomar la decisión equivocada. Miedo al fracaso. Pero no hay camino equivocado. Todas las experiencias te enseñan algo.
Asumir riesgos, mudarse de ciudad, cambiar de carrera, todo eso puede conducir a las mejores oportunidades. Pasé 15 años en Harvard, pero trasladarme a un nuevo instituto al norte del estado de Nueva York fue la mejor decisión que he tomado nunca. Era un riesgo, pero me dio nuevas libertades y descubrimientos, no sólo en mi ciencia, sino también en mi crecimiento personal.
- Si tuviera tiempo y recursos ilimitados, ¿a qué se dedicaría?
Ya estoy realizando algunos de estos trabajos, y siempre he sido una persona que gira y mira hacia delante. Siempre pienso en lo que viene después, no sólo a corto plazo, sino dentro de cinco o diez años. Me pregunto: ¿Adónde quieres ir? ¿Cuál es tu visión a largo plazo?
Para mí, esa visión pasa cada vez más por crear empresas. Ya estoy vislumbrando oportunidades para lanzar empresas farmacéuticas basadas en las terapias que estamos desarrollando actualmente en el laboratorio. La esperanza, por supuesto, es que estos tratamientos sean accesibles. Si los recursos no fueran un factor limitante, estaría encantado de ofrecerlos gratis. Pero, como mínimo, quiero llegar a un punto en el que podamos producir suficientes terapias para tener un impacto significativo en los pacientes, no sólo tratando su enfermedad, sino también curándola de verdad.
Este objetivo es profundamente personal. Mi madre falleció de lupus, no directamente de la enfermedad, sino de complicaciones relacionadas con su tratamiento a largo plazo. Tras 26 años de uso de corticosteroides, desarrolló pancreatitis, que derivó en cáncer de páncreas. Al final, murió por los efectos secundarios del tratamiento, no por la enfermedad en sí.
Esa experiencia forjó mi convicción: si pudiera dedicarme a algo, sería a encontrar curas auténticas y duraderas, especialmente para las enfermedades autoinmunes, para que otros no tengan que pasar por lo mismo que mi familia.
La Dra. Maria Kontaridis ha participado en la Conferencia CNIC: 9th Annual Cardiovascular Bioengineering Symposium.