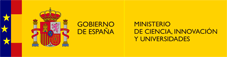Pascual Sánchez-Juan: “Como clínico, me frustra que todavía no veamos beneficios claros para el paciente”
El Dr. Pascual Sánchez-Juan es director científico de la Fundación CIEN (Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas), dependiente del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El doctor Sánchez-Juan es experto en investigación sobre demencias y ha sido el responsable de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, institución en la que también ocupó la dirección científica del Biobanco Valdecilla.
- ¿Cuáles son las líneas de investigación de la Fundación CIEN?
En la Fundación CIEN estamos investigando en los biomarcadores en enfermedades neurodegenerativas, un campo que está actualmente en plena efervescencia, especialmente en lo que respecta a los marcadores en sangre. Hasta ahora, los buenos marcadores para alzhéimer venían del análisis de líquido cefalorraquídeo o de estudios PET, pero son métodos costosos o invasivos. La gran novedad es que ya podemos detectar la enfermedad con análisis de sangre, con niveles de sensibilidad y especificidad similares a los anteriores métodos, lo que cambia por completo la escalabilidad del diagnóstico.
- ¿Esto permite un diagnóstico precoz más accesible?
Exacto. Además, por primera vez en más de dos décadas, están llegando tratamientos que modifican el curso de la enfermedad y no solo alivian síntomas. Durante más de dos décadas no existía ningún tratamiento nuevo para la enfermedad de Alzheimer. Lo que teníamos eran fármacos sintomáticos, que aliviaban los efectos, pero no modificaban el curso de la enfermedad. Ahora, por primera vez, están empezando a llegar tratamientos que prometen actuar sobre la biología del alzhéimer. Concretamente, sobre una de las proteínas que se acumulan en el cerebro: la proteína amiloide. Estos nuevos fármacos consiguen reducir dicha acumulación, lo que a su vez retrasa la progresión de los síntomas. Sin embargo, para poder administrar estos tratamientos de forma eficaz, es imprescindible contar con un diagnóstico preciso. Por eso, necesitamos biomarcadores fiables y la posibilidad de estudiar a una población más amplia. Además, todo indica que cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor será el pronóstico. Por tanto, nos encontramos en un momento clave en nuestra disciplina: empiezan a llegar los tratamientos modificadores, y al mismo tiempo disponemos de herramientas diagnósticas cada vez más eficaces. Aun así, todavía existen muchas incógnitas. Hay lagunas de conocimiento que debemos cubrir si realmente queremos optimizar el uso de estos tratamientos, no solo los actuales, sino también los que están en desarrollo y que actúan sobre otras dianas, posiblemente más eficientes. Lo que estamos viendo ahora es solo la punta del iceberg.
- ¿En qué están centrando actualmente la investigación?
Una de nuestras principales líneas es identificar individuos en fase preclínica, es decir, que ya tienen la patología, pero aún no muestran síntomas. En estudios como la cohorte Vallecas, que inició en 2011, hemos seguido durante años a personas cognitivamente sanas mayores de 70 años. Ya entonces vimos que algunas presentaban la patología en sangre, y ahora estamos observando sus trayectorias a 5 y 10 años en cuanto a síntomas cognitivos, atrofia cerebral y otros marcadores. Eso nos da una información muy valiosa.
- ¿Qué tecnologías nuevas están aplicando?
Estamos utilizando inteligencia artificial, genética y marcadores digitales, como el análisis del lenguaje espontáneo, para detectar riesgo incluso antes de que aparezcan los síntomas. Por ejemplo, entrenamos algoritmos con personas que ya sabemos si tienen marcadores, y así afinamos la capacidad predictiva. Queremos llegar a ser deterministas: poder decir con alta probabilidad quién va a desarrollar la enfermedad y tratarlo a tiempo.
- ¿Qué papel tienen los marcadores en sangre en la estratificación del riesgo?
Utilizamos un marcador sanguíneo llamado Fosfo-taú 217, que es un tipo de proteína tau circulante. Esta proteína proviene del cerebro y es muy específica de este órgano, aunque se puede detectar en sangre. Los niveles de Fosfo-taú 217 están casi linealmente asociados con la neurodegeneración, por lo que se considera un marcador muy útil.
Contamos con datos del Proyecto Vallecas, donde se observa que este marcador se asocia muy bien con el deterioro cognitivo. Es decir, en personas con niveles más altos de Fosfo-taú 217, se ve cómo su cerebro —especialmente el hipocampo, que es la zona relacionada con la memoria— se va atrofiando progresivamente. También vemos cómo, con el tiempo, aumentan otros marcadores de neurodegeneración o inflamación que medimos de forma secuencial.
- ¿Están estudiando también biomarcadores inflamatorios?
Nosotros, en concreto, estamos interesados en un marcador que proviene del astrocito, una célula de sostén del cerebro. Este marcador aparece expresado en el astrocito cuando este se activa o se “enfada”, por así decirlo, por ejemplo, en respuesta a algún tipo de daño cerebral.
Cuando esto ocurre, el astrocito se activa, se agranda y comienza a expresar una proteína llamada GFAP (proteína fibrilar ácida glial). En ese momento cambia de función: puede fagocitar células o actuar de forma más agresiva frente al daño que ha detectado.
Lo interesante es que en la enfermedad de Alzheimer esta proteína —expresada por el astrocito reactivo— aparece elevada en plasma, aunque curiosamente no se detecta un cambio tan evidente en el líquido cefalorraquídeo. Este hallazgo ha llevado a interpretar la GFAP en plasma como un posible marcador de reactividad astrocitaria, lo que se asocia a un peor pronóstico.
Hemos observado que las personas con niveles más altos de este marcador tienden a tener mayor deterioro cognitivo y más atrofia cerebral con el tiempo. De hecho, GFAP ha sido incluida en la nueva propuesta de criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer, aunque todavía no está del todo claro cuál es su papel o cómo deberíamos utilizarla clínicamente. En nuestro caso, lo que hemos hecho con este marcador ha sido analizarlo dentro de un proyecto que se llama VARS (Vallecas Alzheimer Center Reina Sofía). Lo que nos ha permitido demostrar por primera vez en humanos, que los niveles altos de GFAP en sangre se relacionan con la activación astrocitaria medida en el cerebro post mortem del paciente.
- ¿Qué valor tiene contar con un banco de cerebros como el de su centro?
Inmenso. Nos permite comparar muestras clínicas en vida con la neuropatología post mortem con una cercanía temporal inigualable (en torno a 140 días). Eso nos da una ventana única para validar biomarcadores y entender mejor los mecanismos de la enfermedad.
- Otra de sus áreas de investigación son las copatologías en la enfermedad de Alzheimer.
Nosotros también estamos estudiando cómo afectan las copatologías a los distintos biomarcadores, y cómo podemos detectar algunas de estas patologías utilizando nuevos biomarcadores.
Por ejemplo, estamos intentando detectar la proteína TDP-43. Cuando se analiza en sangre de forma libre, no resulta ser un buen marcador. Sin embargo, nosotros la estamos buscando dentro de vesículas extracelulares, lo cual representa un enfoque más prometedor.
Esta estrategia no es nueva; ya se ha utilizado en otros contextos. Lo interesante es que se ha visto que, en enfermedades como la ELA o la demencia frontotemporal, la TDP-43 encapsulada en vesículas es más sensible como marcador que su forma libre en plasma.
Nosotros estamos aplicando esta misma aproximación en pacientes con alzhéimer, y ya contamos con algunos resultados preliminares bastante prometedores.
En definitiva, nuestro enfoque es estudiar los biomarcadores dentro del contexto de las copatologías que presenta el cerebro de nuestros pacientes, para entender mejor la complejidad de la enfermedad y avanzar hacia una caracterización más precisa y personalizada.

- ¿Entonces deberíamos dejar de hablar de "la enfermedad de Alzheimer" como una única entidad?
Totalmente. Deberíamos pensar más en un síndrome de Alzheimer, en el que confluyen múltiples vectores: amiloide, tau, vascular, sinucleína, TDP-43, etc. Hoy no tenemos biomarcadores accesibles para muchas de estas otras proteínas, pero cuando los tengamos podremos ser mucho más precisos en el diagnóstico y el tratamiento.
- Hay más de 138 fármacos potenciales para el alzhéimer en 182 ensayos clínicos.
El alzhéimer también es una enfermedad compleja, multifactorial. Digamos que hay dos caminos. Uno es actuar muy pronto, en las fases iniciales, sobre lo primero que aparece, que es la proteína amiloide. En eso ya tenemos fármacos que muestran, al menos en parte, buenos resultados clínicos. Pero está claro que cuando ya hay síntomas, probablemente vamos a necesitar un cóctel de fármacos que actúen sobre otras dianas, como la inflamación o la proteína tau, que también están implicadas en el alzhéimer. Y, además, tenemos que considerar la copatología: muchos pacientes presentan más de una alteración neurológica, y eso podría requerir tratamientos específicos cuando estén disponibles —que también se están desarrollando.
Esto es mucho más complejo que la idea de una "bala mágica" que cure el alzhéimer. Igual que pasó con el cáncer, estamos ante un reto biomédico enorme. Y el cerebro es muchísimo más complejo que cualquier otro órgano periférico.
Aun así, soy optimista. Se han dado pasos importantes. La genética nos está ayudando a entender mejor las causas. Cada vez diagnosticamos con más precisión y antelación y ya están llegando los primeros tratamientos.
Como clínico, me frustra que todavía no veamos beneficios claros para el paciente, pero es cuestión de tiempo. Estos primeros fármacos antiamiloide ya han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y van a llegar pronto.
- Se trata de una demanda social.
Exacto, es una necesidad social. : esto es como cuando se crearon las unidades de ictus. Al principio, los tratamientos eran limitados, con cierto riesgo, y por eso se hizo de forma controlada. Pero solo con tener al paciente en una unidad especializada, el pronóstico mejoraba, porque todo se hacía mejor. Y luego llegaron tratamientos más efectivos, como la trombectomía.