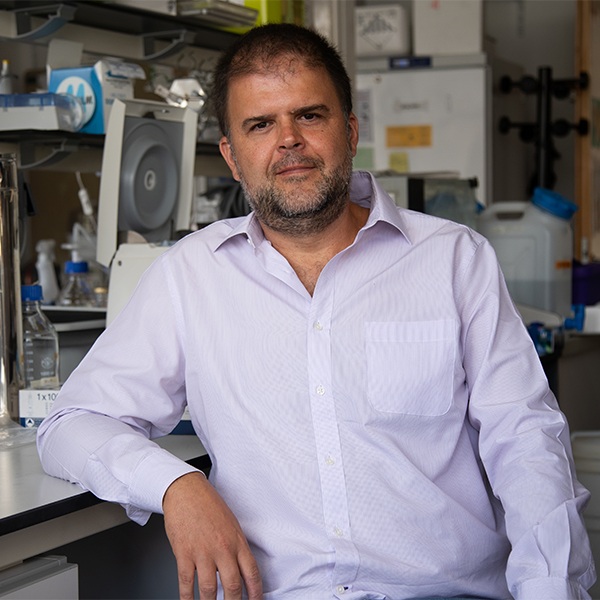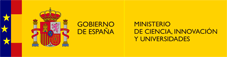Edgar Gomes: "Los europeos del sur solemos ser muy creativos e ingeniosos; encontramos formas de resolver los problemas"
El Dr. Edgar Gomes es un biólogo celular cuyo trabajo explora cómo la arquitectura interna de las células determina su función, centrándose en la organización y el posicionamiento de los orgánulos, especialmente los núcleos, en las células musculares. El Dr. Gomes dirige un grupo de investigación en el Instituto Gulbenkian de Medicina Molecular de Lisboa (Portugal) que estudia cómo la disposición espacial dentro de las células afecta al desarrollo, el rendimiento y a las enfermedades musculares. Sus descubrimientos han ayudado a revelar que la posición del núcleo no es solo una característica estructural, sino un determinante clave de la función muscular.
- ¿Por qué es tan importante para la biología y la medicina comprender la arquitectura de las células, cómo se posicionan o conectan los orgánulos?
Todos estos orgánulos dentro de las células son responsables de diferentes funciones y actividades. Para comprender cómo funciona una célula, es necesario saber cómo se comunican e interactúan sus orgánulos. Muchas enfermedades surgen de una comunicación deficiente incluso dentro de una sola célula. No todas, por supuesto, pero muchas disfunciones tienen su origen en esto. Por lo tanto, comprender esta comunicación tiene un gran impacto en nuestro conocimiento de los trastornos y las enfermedades, y eso realmente me fascina.
Lo más importante es elegir a las personas adecuadas. No es fácil, y a veces creo que es cuestión de suerte
- ¿Qué hace que el sistema músculo esquelético sea un modelo atractivo para estudiar la organización celular?
Lo que primero me atrajo del músculo esquelético fue mi interés por saber dónde se encuentra el núcleo dentro de una célula. La mayoría de las células tienen un solo núcleo, y empecé estudiando los fibroblastos. Pero las células musculares pueden tener hasta 600 o incluso 800 núcleos, por lo que para alguien que estudia la posición nuclear, es un paraíso.
También se sabe que la posición de los núcleos en las células musculares está relacionada con los trastornos musculares. De hecho, ya en la década de 1960, cuando se realizaron las primeras biopsias musculares con fines diagnósticos, uno de los parámetros clave era la ubicación de los núcleos. Eso formaba parte de la definición de los trastornos musculares, aunque en ese momento no estaba claro si era una causa o una consecuencia. Así pues, el músculo esquelético resulta ser el sistema perfecto para estudiar dónde se encuentran los núcleos y qué hacen.
- ¿Cómo puede ayudar el estudio de la arquitectura celular a comprender o tratar las enfermedades musculares?
Yo defino la arquitectura celular como la forma en que los diferentes orgánulos se comunican e interactúan dentro de la célula. Por supuesto, el núcleo, el orgánulo más grande, es el que más me ha interesado, pero toda la estructura interna es crucial.
Los músculos esqueléticos y cardíacos son especialmente fascinantes porque tienen un mecanismo contráctil que cambia constantemente la forma y el tamaño de la célula para generar fuerza. Eso los hace perfectos para estudiar cómo la organización interna apoya la función.
Durante mi posdoctorado, estudié cómo se polarizan los fibroblastos durante la migración, cómo saben adónde ir. Descubrimos que el núcleo se desplaza hacia la parte posterior de la célula cuando esta comienza a migrar. Esa observación me llevó a estudiar más profundamente el posicionamiento nuclear, y el músculo esquelético se convirtió en el sistema ideal para ello.
- ¿Cuál cree que es el mayor reto en este campo hoy en día?
Diría que un gran avance, más que un reto, fue cuando nuestro grupo, junto con otro equipo que trabajaba con Drosophila, proporcionó la prueba más sólida de que la posición nuclear es importante para la función muscular. Ese fue un hallazgo clave. El reto había sido demostrar que la posición realmente importa, y lo conseguimos.

- La tecnología ha avanzado rápidamente en los últimos años. ¿Cómo ha cambiado esto su forma de investigar?
Lo cambia todo. Sydney Brenner dijo: «El progreso de la ciencia depende de nuevas técnicas, nuevos descubrimientos y nuevas ideas, probablemente en ese orden». Era un premio Nobel que descubrió el código genético y comprendía que la tecnología impulsa la investigación.
Si echamos la vista atrás, vemos que siempre ha sido así. El progreso no solo proviene de los científicos que crean nuevas herramientas, sino también de los investigadores que adoptan tecnologías de otros campos y las aplican de nuevas formas. Hay innumerables ejemplos de ello.
- Usted trabaja con numerosos colaboradores internacionales. ¿Cómo influyen estas colaboraciones en su investigación?
Mucho. Una de las cosas más bonitas de la ciencia es interactuar con la gente. Esas interacciones alimentan los descubrimientos y las ideas. Hablar con otros científicos, a veces incluso una breve conversación después de un seminario, puede cambiar completamente tu perspectiva. Muchas de mis ideas se han formado gracias a esos intercambios.
- ¿Por qué decidió continuar su investigación en Portugal?
Empecé mi laboratorio en París, pero soy portugués y ahora que he vuelto a Portugal, las cosas van muy bien. Soy feliz aquí. Es agradable estar en casa y tener un impacto local a través de la formación y la mentoría de nuevos estudiantes.
Me encanta la cultura portuguesa y estoy contento de que mis hijos estén creciendo aquí. He vivido cinco años en Nueva York, cinco en París y ahora llevo diez en Portugal. En todos los sitios en los que he vivido, he conocido a gente de todo el mundo. Y he visto que, aunque hay diferencias entre el norte y el sur de Europa, también hay una cultura europea común.
España, Portugal, Italia, Grecia... tenemos mucho en común. A veces es incluso divertido lo similares que son las cosas; cuando paseo por una ciudad española, a menudo me siento como si estuviera en casa. Por supuesto, no todo es perfecto, como los coches aparcados en las aceras, pero el ambiente me resulta familiar.
Una cosa que aprecio del sur de Europa es el equilibrio entre las normas y la empatía. Nos gusta resolver los problemas de forma pragmática. Esa practicidad, creo, es una fortaleza.
- ¿Cree que esa cultura del sur de Europa influye en su forma de hacer ciencia?
Por supuesto. Por ejemplo, los europeos del sur solemos ser muy creativos e ingeniosos; encontramos formas de resolver los problemas. Los estadounidenses, por el contrario, tienden a ser extremadamente trabajadores y persistentes, y a veces consiguen resultados a base de fuerza bruta. Los europeos del norte, por su parte, suelen ser más rigurosos y estructurados.
En el sur de Europa, a veces nos falta ese mismo nivel de rigor, lo cual no es lo más adecuado. A menudo les recuerdo a mis alumnos que la precisión y la disciplina en la redacción y la experimentación son esenciales. Se trata de estereotipos, por supuesto, pero hay algo de verdad en ellos.
- Ha mencionado a sus estudiantes. ¿Trabajan de forma diferente a como lo hacía usted en el pasado?
Sí, muy diferente. Hoy en día, el rendimiento por hora es mucho mayor gracias a las nuevas tecnologías. Pero las expectativas también son más elevadas. Ahora, los artículos requieren muchos más datos que hace 30 años.
También tendemos a comparar a los estudiantes de hoy con la forma en la que nos recordamos a nosotros mismos, pero eso no siempre es justo. Algunos de mis estudiantes son más trabajadores o tienen más talento que yo a su edad.
El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es otra diferencia. A menudo decimos que es un tema nuevo, pero creo que forma parte de una evolución natural. Mis padres solían trabajar los sábados, entonces era normal y ahora no lo es. La sociedad ha evolucionado, y eso es bueno. Hoy en día, se puede vivir dignamente sin trabajar tantas horas, así que ¿por qué no iban a hacerlo las nuevas generaciones?
Cada generación piensa que la siguiente lo tiene más fácil. Es algo que forma parte del envejecimiento.
- ¿Es difícil aprender a ser líder de un equipo?
Lo más importante es elegir a las personas adecuadas. No es fácil, y a veces creo que es cuestión de suerte. La combinación adecuada entre la persona y el proyecto marca la diferencia.
- Si tuviera tiempo y recursos ilimitados, ¿qué tipo de investigación haría?
Con sinceridad, haría exactamente lo que estoy haciendo ahora. Estoy muy contento con mi trabajo. Un aspecto que me encanta es que mi investigación depende de las personas de mi laboratorio. Puedo tener muchas ideas, pero si no cuento con la persona adecuada para un proyecto concreto, no se llevará a cabo. No asigno proyectos solo para llenar vacíos, sino que los adapto a los intereses y puntos fuertes de las personas. Por lo tanto, mi investigación evoluciona con las personas que me rodean. Algunas ideas tardan cinco o diez años en hacerse realidad. Otras nunca se materializan, pero no pasa nada, es parte del proceso. Hago lo que me gusta y no lo cambiaría por nada.